Por Fabiano Couto Corrêa da Silva
Introducción
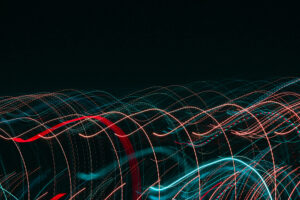
Imagen: Sara Varasteh via Unsplash.
El movimiento por la ciencia abierta surgió como una de las respuestas más prometedoras a los desafíos de acceso y equidad en la producción de conocimiento. Con la promesa de democratizar la ciencia, haciéndola más transparente, colaborativa y accesible para todos, la ciencia abierta ganó fuerza en todo el mundo, impulsando la creación de repositorios, el acceso abierto a publicaciones y la compartición de datos de investigación.
Sin embargo, como se explora en el segundo capítulo del e-book Quem Controla Seus Dados?1, este ideal noble no está exento de tensiones y paradojas. La gran cuestión es: ¿la ciencia abierta está realmente construyendo un ecosistema científico más justo o corre el riesgo de crear inadvertidamente nuevas formas de dependencia y de profundizar desigualdades existentes? Para la comunidad SciELO y para el Sur Global, esta es una reflexión crítica y esencial.
Los principios FAIR y la promesa democrática
En el corazón de la ciencia abierta están los principios FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable; localizables, accesibles, interoperables y reutilizables), que buscan garantizar que los datos de investigación puedan ser encontrados, accesibles, interoperables y reutilizables. La idea es que, al abrir los datos, otros investigadores puedan validarlos, replicar estudios y crear nuevo conocimiento a partir de investigaciones previas. La retórica de la democratización es poderosa: en teoría, cualquier persona, en cualquier lugar, podría acceder a los datos científicos más recientes y contribuir al avance del conocimiento.
Con todo, la práctica revela una realidad más compleja. La simple disponibilidad de datos no garantiza su uso equitativo. La capacidad de procesar y analizar grandes volúmenes de datos (Big Data) exige infraestructuras computacionales robustas, software especializado y competencias analíticas avanzadas, recursos que siguen distribuyéndose de manera desigual a escala global. El acceso abierto a publicaciones, aunque es un avance innegable, también enfrenta desafíos de sostenibilidad, con modelos de financiación como los APC (Article Processing Charges, tasas de procesamiento de artículos) que crean barreras económicas para investigadores de instituciones con menos recursos.
Los paradoxos de la apertura
La implementación de la ciencia abierta revela una serie de paradojas que deben enfrentarse:
- Datos abiertos, capacidad desigual: La apertura de datos puede, paradójicamente, beneficiar más a quienes ya detentan poder. Las corporaciones tecnológicas y las instituciones de investigación del Norte Global, con su inmensa capacidad computacional, están mejor posicionadas para extraer valor de datos abiertos generados en todo el mundo, incluidos datos de biodiversidad, salud y sociales del Sur Global. Se crea así una dinámica en la cual el Sur suministra la materia prima (datos) y el Norte controla los medios de producción de conocimiento a partir de ella.
- Algoritmos y curaduría: el poder invisible del descubrimiento: En un océano de datos y publicaciones abiertas, ¿cómo se descubre la información relevante? La respuesta está en los algoritmos de búsqueda y en las plataformas de curaduría. Estos sistemas, mayoritariamente controlados por empresas comerciales, se convierten en los nuevos “guardianes” del conocimiento. Sus lógicas de clasificación y recomendación, a menudo opacas, determinan qué es visible y qué permanece invisible, moldeando la agenda de investigación de maneras sutiles pero poderosas.
- Tensión entre apertura y control: La ciencia abierta coexiste con un sistema de evaluación científica que todavía valora métricas tradicionales y la publicación en revistas de “alto impacto”, muchas de las cuales operan con modelos cerrados o costosos. De este modo, los investigadores se encuentran en una encrucijada: presionados a compartir sus datos, pero también a publicar en sitios que les garanticen prestigio y progreso en la carrera.
Ciencia ciudadana y resistencias a la hegemonía
En respuesta a estos desafíos, surgen movimientos que buscan construir una ciencia abierta más equitativa y participativa. La ciencia ciudadana, que involucra al público en la recolección y análisis de datos, tiene el potencial de democratizar no solo el acceso, sino la propia práctica científica. No obstante, es crucial preguntar quién participa y en qué términos, para evitar que la ciencia ciudadana se convierta apenas en una forma de extraer datos de comunidades sin un involucramiento genuino.
También existen importantes movimientos de resistencia a la ciencia abierta hegemónica, que defienden la soberanía de los datos y el derecho de las comunidades a controlar cómo se utilizan sus informaciones. Iniciativas de repositorios locales, plataformas de publicación no comerciales y la defensa de protocolos de datos que respeten los conocimientos tradicionales son ejemplos de una lucha por una ciencia abierta verdaderamente descolonizada.
Conclusión: por una ciencia abierta crítica y contextualizada
La ciencia abierta no es una solución mágica, sino un campo de disputas y posibilidades. Su promesa de democratización solo podrá realizarse si enfrentamos de frente sus paradojas. Esto exige más que la simple apertura de datos; requiere la construcción de capacidades locales, el desarrollo de infraestructuras soberanas y la promoción de políticas que garanticen una participación equitativa en la gobernanza del ecosistema científico.
Es fundamental que la comunidad científica, especialmente en el contexto latinoamericano y del Sur Global, asuma un papel activo en la definición de los términos de la apertura, garantizando que sirva a los intereses de la democratización del conocimiento y no a la reproducción de desigualdades. La ciencia abierta que necesitamos es aquella que reconoce y valora la diversidad epistemológica, promueve la justicia cognitiva y construye puentes — no muros — entre diferentes formas de saber.
Posts de la serie sobre el libro Quem controla seus dados?
- Colonialismo de datos en la ciencia: una nueva forma de dominación epistémica
- Ciencia Abierta entre promesas y paradojas: ¿democratización o nueva dependencia?
- Integridad científica en la era de la IA: fraudes, manipulación y los nuevos desafíos de la transparencia
- Soberanía de datos científicos en las tensiones entre la apertura global y la autonomía local
Nota
1. SILVA, F.C.C. Quem controla seus dados? Ciência Aberta, Colonialismo de Dados e Soberania na era da Inteligência Artificial e do Big Data. São Paulo: Pimenta Cultural, 2025 [viewed 05 November 2025]. https://doi.org/10.31560/pimentacultural/978-85-7221-474-2. Available from: https://www.pimentacultural.com/livro/quem-controla-dados/ ↩
Referencia
SILVA, F.C.C. Quem controla seus dados? Ciência Aberta, Colonialismo de Dados e Soberania na era da Inteligência Artificial e do Big Data. São Paulo: Pimenta Cultural, 2025 [viewed 05 November 2025]. https://doi.org/10.31560/pimentacultural/978-85-7221-474-2. Available from: https://www.pimentacultural.com/livro/quem-controla-dados/
Sobre Fabiano Couto Corrêa da Silva
Fabiano Couto Corrêa da Silva es investigador en Ciencia de la Información, con foco en ciencia abierta, colonialismo de datos y soberanía informacional. Actúa en la intersección entre estudios poscoloniales, teoría crítica de la información y gobernanza de datos. Es autor del libro ¿Quién controla tus datos? Ciencia Abierta, Colonialismo de Datos y Soberanía en la era de la Inteligencia Artificial y del Big Data (Pimenta Cultural, 2025). Sus trabajos examinan asimetrías de poder en la comunicación científica y proponen caminos para una ciencia más justa y democrática. Lidera el DataLab – Laboratorio de Datos, Métricas Institucionales y Reproducibilidad Científica, con énfasis en FAIR/CARE.
Traducido del original en portugués por Fabiano Couto Corrêa da Silva.
Como citar este post [ISO 690/2010]:


















Comentarios recientes